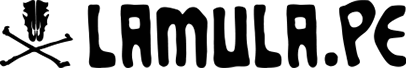En 2012, un caballo fue herido con un machetazo en una de sus patas, al mismo tiempo un policía era pateado, apedreado y arrastrado, y se escuchaban gritos que pedían “matar” al personaje rendido en cuestión. Esto no sucedió en alguna convulsionada provincia declarada en Estado de emergencia o en un paraje donde la presencia del Estado es invisible, esas acciones sucedieron en Lima, a poca distancia de los poderes públicos, en el Mercado de La Parada cuando se ordenó su desalojo. La prensa de la época relató los disturbios y se apoyó en algunas declaraciones para encontrar a los culpables, los llamados “energúmenos irracionales”, eran los delincuentes que “bajaban” del cerro El Pino como declaró Diógenes Alva Alvarado, empresario de Gamarra . Pero no solo fueron los delincuentes que “bajaban” de El Pino, también de San Cosme, San Pedro, y pronto, de cualquier cerro habitado en la ciudad. En el último año de pre grado de Arturo Huaytalla, este hecho hizo virar sus intereses, de las interacciones sociales en Huaycan, a la criminalidad y violencia focalizada en San Cosme y El Pino.
El desalojo de La Parada hizo evidente un problema, y es que la violencia y criminalidad en Lima no está distribuida de manera uniforme, hay unos barrios que concentran mayor criminalidad que otros, y este precepto es sostenido por la percepción pública, los imaginarios y el sentido común alimentado por la prensa. Es justamente este tema el sentido de la tesis de licenciatura de Arturo Huaytalla, que luego sería convertida en libro bajo el título de "Cuando los cerros bajan. Estudios de la violencia delictual en dos barrios limeños: los cerros San Cosme y El Pino del año 2017". Arturo, mediante este libro trata de alejarse de las teorías que explicaban el delito y criminalidad a partir de causas individuales, y al mismo tiempo de las teorías estructurales que encontraban las causas del delito como la pobreza o educación. Más bien, se centra en los factores y espacios que condicionan la aparición del delito, como los barrios.
Huaytalla nos dice que el 75.92 % de la población limeña habita en barrios. ¿Qué entiende por barrios?, pues siguiendo a la socióloga chilena Liliana Manzano, define el barrio como una unidad ecológica social, y es a partir de ello que trata de entender como espacios sociales como el cerro San Cosme y El Pino concentran mayor violencia y criminalidad, pero no recurre solo a los imaginarios o la percepción pública, el delito no es un acto contingente, puede ser explicado a partir de circunstancias sociales y urbanas que facilitan su aparición, la inestabilidad residencial, la poca identidad asumida por los barrios para proteger a sus miembros o la poca cohesión social pueden ser factores que explican la delincuencia en ambos lugares, temas ya reseñados hábilmente por Stefano Corzo para la revista Argumentos del IEP. Pero, sobre todo, es importante entender la íntima relación de ambos lugares con los espacios de carácter comercial con el cual comparten espacios territoriales.
De forma inteligente, el autor nos dice que no puede entenderse a los barrios si no tomamos en cuenta a los mercados que se encuentran en sus alrededores, ya que el barrio no se limita al espacio mismo, implica a las personas, y cómo estas se vinculan económica y laboralmente con estos espacios comerciales. En el caso de San Cosme, el Mercado Mayorista, conocido como la Parada, y en el caso de El Pino, el Mercado de Frutas. Es innegable la íntima e histórica relación entre los pobladores de aquellos barrios y ambos mercados, en su calidad de trabajadores, consumidores y moradores expectantes. La recolección de testimonios evidencia aquello que de por sí es una obviedad, la gente encuentra en esos lugares trabajo como cargadores, o en algún puesto, algunas frutas o verduras que comer.
El estudio de Huaytalla es de una enorme calidad, toda vez que no sólo se limita al trabajo sociológico basada en las fuentes cuantitativas orales, las entrevistas, sino en su corpus de información, involucra otro tipo de fuentes, como la prensa, las biografías, la música, los grafitis, ya que todos estos productos culturales dicen mucho sobre los barrios que estudian y su experiencia y relación con el delito y crimen. El estudio es producto de un trabajo de campo durante el 2014 y 2015, pero sus orígenes y material etnográfico pueden rastreare desde el 2012. En este carácter contemporáneo del problema reside algunos reparos, si acaso podría hacerse alguno al libro. El autor menciona que los barrios que estudia tienen sus orígenes en la configuración urbana de la ciudad promovida por la instalación de los migrantes a fines de los cuarenta. De hecho, el autor gira sobre la idea de barrios migrantes muchas veces, no solo en su origen, sino en su memoria colectiva, muchas de las calles de ambos barrios recuerdan los orígenes geográficos de sus habitantes, por ejemplo.
El punto es que los fenómenos que Arturo Huaytalla encuentra y explica para una situación contemporánea de alguna manera se fueron desarrollando y construyendo a lo largo de décadas. La experiencia de los pobladores de San Cosme y El Pino en relación al trabajo, la delincuencia y la cohesión barrial no son temas que hayan aparecido debido a una mayor sensibilidad ante el delito, son ante todo históricos y pueden rastrearse en el tiempo. Que San Cosme, y luego, El Pino, se consideren espacios con mayor actividad delincuencial, ya se registra desde la aparición misma de estos barrios, durante los cincuenta. En la prensa, esta percepción es alterada y motivada, sobre todo, por la incesante aparición del migrante, que rápidamente se configura como un nuevo tipo de sujeto transgresor, criminal y delicuencial. Pero no sólo San Cosme, otros barrios, como Mendocita, El Porvenir, San Martín, y otros, eran considerados como la residencia de los delincuentes, lugares de delitos, refugio y caos. Al mismo tiempo, la vinculación con los mercados, como La Parada, ya era notada y graficada durante los cincuenta. Los relatos que ubicaban a delincuentes, prostitutas, estafadores, y, sobre todo, migrantes de barriadas en los mercados son abundantes.
Huaytalla citando un viejo libro de Matos Mar de 1977 decía que, en relación a las barriadas, se obviaron los nuevos problemas por los que atravesaban. Es decir, se llamó mucho la atención sobre la carencia de servicios básicos, informalidad e ilegalidad de la ocupación de terrenos, pero se olvidó trabajar temas como la aparición de la delincuencia. Pero, estos “nuevos temas” en realidad son contemporáneos a su mismo trabajo etnográfico. Mientras Matos Mar trabajaba en San Cosme, podía leerse en los diarios crónicas rojas y reportes sobre violentos crímenes producidos en el lugar. Quizás sea como dice Huaytalla, que las grandes transformaciones de los cincuenta no coinciden con los trabajos académicos, y la delincuencia, un tema casi postergado en las Ciencias Sociales no vio lo que era evidente, que en ciertos espacios se concentraba mayor actividad delictiva, y que la percepción general de la prensa reforzó esta idea. Así, barriada como sinónimo de un espacio con mayor criminalidad es una percepción que apareció en los primeros años de vida de estos lugares, como San Cosme.
En el libro de Huaytalla se puede encontrar en un capítulo como la prensa refuerza esta idea sobre la alta criminalidad del lugar a partir de sus crónicas, relatos y descripciones, nuestro autor, argumenta que la fama de los barrios como lugares peligrosos se debe a la real existencia de personas que delinquen pero también a la sobreexposición mediática, así en la revisión que hace de las noticias de la prensa escrita encuentra que el 74 % contenían aspectos negativos, y hace bien el autor al mencionar que esta tendencia periodística de relacionar al barrio con su miseria es histórica, y data por lo menos, desde 1952. Las personas que nuestro autor entrevista pueden estar de acuerdo o no con ello, pero lo que no puede negarse, es que esta construcción escrita sobre el carácter violento, una fauna caótica si se quiere, es temprana y los pobladores, también tempranamente, se daban cuenta de ello. En la serie de entrevistas que fueron publicadas por Matos Mar, un poblador de San Cosme, ya daba cuenta como la prensa de su época configuraba una imagen negativa de su barrio, y en atención a ello deseaba cambiar de residencia.
Un punto que quizás haya sido omitido por el autor es el perfil particular de los perpetradores del crimen. Las categorías étnicas hoy como ayer configuraban las interacciones sociales en la ciudad, como ya había advertido Suzanne Orboler en un clásico documento de trabajo publicado por el IEP. Si al inicio nuestro autor remarcaba el carácter migrante de los barrios, pronto este matiz es olvidado a lo largo de su argumentación, Huaytalla recurre a una diferenciación socioeconómico mediada por el ingreso y el lugar de residencia, un criterio clasista si se quiere, pero en el Perú, un matiz tan importante como la clase es la etnia, o la apariencia si se prefiere. En nuestro país, los delincuentes y detenidos son llamados, por la prensa, la policía y el colectivo en general, de muchas formas, algunas veces son auto denominaciones verdaderas, seudónimos del mundo delincuencial, y a veces son motes inventados por los agentes policiales. En nuestro país se habla del Cholo Darwin, Cholo King, Thor Cholo, Cholo Pucky, Cholo Jacinto, Cholo Olaya, Cholo Julio, Negro Douglas, Negro Thomas, Negro Luis, Negro Malo, Negro bomba, la Negra Janet, y sin olvidar a Juan Aguilar Chacón, el recordado “Negro Canebo”, citado también por Arturo . Lo común en todos ellos, es la identificación étnica instantánea del delincuente, y su posterior asociación a un color de piel determinado, ya que “Cholo” y “Negro” antes que motes son categorías raciales para identificar a estos sujetos criminales.
Esta asociación también es temprana, San Cosme y la Parada, los barrios y los mercados, no eran zonas habitadas por gente de bajas condiciones socioeconómicas como estudia Huaytalla para el 2012, eran ocupadas ante todo por migrantes, la prensa de la época no se desgastó en reforzar esta imagen, y por lo mismo, los criminales y delincuentes que moraban estos espacios eran a su vez también migrantes. Los dibujos, fotografías y descripciones de la época hacían hincapié siempre en el lugar de origen, el grado de instrucción, el color de la piel y muchas veces en la “raza”. Que, tempranamente, barriada, mercado y crimen se haya asociado al migrante explica mucha de los postulados de Arturo. Aunque el libro no tiene por intención desarrollar este origen ni mucho menos el proceso, si convendría explicar el por qué. Quizás tenga sentido la apreciación de la policía, la prensa y los pobladores de los cincuenta que explicaban como la delincuencia brotó en las barriadas debido a su temprano carácter informal, donde la ausencia de poderes públicos, el Estado y la policía, permitían la aparición de sujetos y bandas que buscaban aprovechar estos espacios desprotegidos para delinquir, muchos no necesariamente pertenecían a la barriada, podrían ser, incluso, personajes foráneos a la misma constitución barrial. Pero, este aprovechamiento de “coste de oportunidades” y los crímenes, en su mayoría pasionales, resaltados por las crónicas rojas de la prensa pronto configuraron estos espacios como lugares de crimen, delito y violencia, y por lo que nos propone y presenta Arturo, esta percepción y realidad al mismo tiempo, ha permanecido de manera más o menos inalterable hasta nuestros días.
El libro de Arturo es una importante contribución para entender uno de los problemas que mayor zozobra causa en la opinión pública, el crimen. Esta mayor sensibilidad ante el delito permite la aparición de investigaciones como las de Arturo, que lejos de replicar viejos modelos de estudio criminal basado en las estadísticas o las cifras incluye en su estudio la vida de los delincuentes y las víctimas. Así, Huaytalla no sólo se queda en la biografía superficial de ciertos delincuentes famosos del lugar, cuyas historias como las del Negro Canebo son recogidas en los diarios u otro tipo de memoria. También conocemos mucho de las prácticas delictivas gracias a la fuente criminal directa, es decir, el delincuente. Gracias a algunos estudios de caso, como el de Josué y Gladys, el primero, apenas un muchacho de 22 años, podemos elaborar un perfil de un típico criminal formado en los barrios de San Cosme y El Pino. La memoria colectiva que aparecen en estos barrios, sostenido en grafitis y pintas, por ejemplo, son otra importante contribución del estudio. Así, las paredes actúan de esta forma como un material que aprehende la memoria y convierte en elementos identitarios a sujetos cuya trayectoria personal fue la delictiva, como sucede con la pinta del rostro de José Luis Peña Gómez, de San Cosme, del grupo de Los Alaracos, que se encuentra en la avenida San Pablo, ahora rodeado de ambulantes. También las inscripciones y nombres de sujetos como Papiloco, estos aparecen en las paredes del sector 15 del barrio El Pino, sucede lo mismo con Pelao cuyo nombre aparece en una pared de El Pino junto a otros nombres, como “Michel”, “Lucho” o “Luiizhito”, ¿Quiénes son estos hombres?, quizás otros delincuentes abatidos que se inmortalizan en paredes para que su recuerdo no se olvide. Así, estas pintas funcionan como el medio para conmemorar a personajes delictivos, aquellos que siempre quedan al margen de la historia, y con trayectorias poco decorosas para recordar de forma oficial. Sin duda, estos elementos, son las fortalezas de esta investigación.